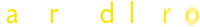por Pascal Jacob
“A menudo, me llamó la atención la facilidad con la que los pianistas pueden leer e interpretar, incluso a primera vista, una obra de canto con su acompañamiento. Era obvio para mí que a través del ejercicio se podría crear una facultad de percepción apreciativa y una habilidad en el contacto que permitiera al artista leer varias cosas diferentes simultáneamente, mientras que sus manos realizan una tarea muy complicada. Quise adquirir una facultad similar y aplicarla a la prestidigitación. (...) implementé el arte del malabarismo, en el que esperaba encontrar resultados, si no similares, al menos análogos.”
Robert Houdin, Confidences [Confidencias]
Leyendas y realidades
Desde hace varios milenios, se hace malabarismo con frutas, bolas de cuero o de arcilla… este último material ha sido reutilizado por el joven malabarista Jimmy Gonzales a quien la manipulación de bolas de arcilla condujo a una actuación excepcional en el centro de una exposición dedicada al escultor Auguste Rodin, en el museo de Bellas Artes de Montreal. Este eco espectacular del pasado refuerza la intuición de una práctica espontánea, ritualizada y codificada, pero susceptible de desarrollarse a partir de elementos rudimentarios, literalmente “al alcance de la mano”. Esta simplicidad extrema le otorga a una práctica a menudo lúdica, un carácter de inmediatez y proximidad. Fue à través de un sistema prolongado de filtración y de estratificación de las manipulaciones que se elaboraron las distintas capas del malabarismo moderno. Numerosas vasijas griegas, cráteres y ritones trabajados y pintados alrededor de 450 a.C. representaban a hombres y mujeres malabaristas. Su agilidad y su virtuosismo parecían innegables. La flexibilidad perceptible de los cuerpos sugería una movilidad acrobática asociada a la manipulación de bolas de cuero o de madera. Ya se tratase del chino Lan Zi, capaz de hacer malabares con siete espadas bajo el Reino de la Dinastía Song, de las malabaristas egipcias representadas sobre las paredes de una tumba sobre el recinto de Beni Hasan, de Rabbi Simeon ben Gamaliel que hacía malabares con diez antorchas encendidas o de los legionarios romanos que practicaban malabarismo para adquirir mayor habilidad en el manejo de las armas, la destreza fue la que unificó a estas prácticas identificadas a través de las épocas. Oscilaban entre entretenimiento, rito y ejercicio bélico, pero nutrían sobre todo un mismo objetivo: adquirir una forma de virtuosismo a la vez útil e inevitablemente asombroso. Tulchinne, el bufón del legendario Conaire Mór, altísimo rey de Irlanda cuyo reino podría ser contemporáneo al advenimiento de Cristo, era capaz de hacer malabares con nueve espadas, nueve escudos de plata y nueve manzanas de oro.
La historia de Séadanda, otro héroe céltico legendario rebautizado Cúchulainn al matar con solo 5 años al perro salvaje que amenazaba con degollarlo, se nutrió de las mismas fuentes y no deroga a la norma. Apodado el andador o el contorsionista, en particular por su habilidad para tomar múltiples apariencias, era capaz de hacer juegos de malabares con nueve manzanas y confirmó a este respecto, un innegable virtuosismo. Afianzó de esa manera al malabarismo en el registro de las habilidades fuera de lo común, susceptibles de identificar a un personaje a la hora de hacer resonar sus hazañas.
Habilidades
Sela y Mele, Moana Takai o Sulia Fonua tuvieron varios puntos en común. Eran mujeres, eran ciudadanas del Reino de Tonga, pero sobre todo eran malabaristas. Apenas salidas de la adolescencia, jóvenes vendedoras ambulantes o amables jubiladas, compartían un extraño conocimiento técnico transmitido desde innumerables generaciones. Todas practicaban el Hiko, un malabarismo del cotidiano que podía realizarse a partir de un simple impulso, recogiendo algunos frutos verdes y ligeramente ovoides que se ofrecían al alcance de la mano. Una lámina de 1793 ilustra esta aptitud espectacular, pero los orígenes de esta manipulación dominada solamente por las muchachas y las mujeres de este Reino parecería remontar a la época del asentamiento en el territorio. ¡La mayoría de ellas hacía malabares con agilidad usando tres “bolas”, o incluso cuatro o cinco, participaban en competiciones sencillas, pero pocas fueron las que soñaron con alcanzar la excepcional y legendaria manipulación con diez frutas! Este malabarismo “impulsivo” se acompañaba de palabras canturreadas de las cuales las practicantes no siempre comprendían el sentido, pero que se transmitieron de generación en generación. Este juego, compartido por un gran número de isleñas, parecería igual de arraigado y fértil que otras tradiciones ancestrales y constituyó la trama viva de una cultura proteiforme.
De un continente a otro, de un siglo al otro, la manipulación de objetos surgió a la vez como una práctica local, urbana o rural, asociada a un rito funerario o agrario, pero también como un pretexto para la creación de obras o de formas artísticas desfasadas en relación a la realidad de cualquier terreno. Este registro se expandió, en particular, a través de malabaristas mundanos, vestidos al estilo copurchic, una tendencia que apuntaba a la armonía de la silueta, calculando a veces de manera milimétrica el largo de un revés o la altura de un taco. Estos gentlemen manipuladores de bastones, sombreros, bolas de billar o copas y vasos de cristal, parecían ir o volver de una velada y suprimían por su apariencia el límite entre la pista y las gradas. Se impusieron como un reflejo del tiempo, una proyección de un cuerpo social compatible con los últimos resplandores de un circo en plena mutación. Este registro singular brilló entre 1870 y 1910 y se atenuó después de la Primera Guerra Mundial.
La destreza al servicio de un tema o de una experiencia también era compartida por los monjes sintoístas que utilizaban la manipulación de objetos como un soporte para la concentración. La práctica del Edo Daikagura, un malabarismo de conjuro realizado en nombre de la divinidad Jingu era la encarnación de una actuación sagrada, progresivamente transformada en entretenimiento. El Daikagura fue una de las formas resultantes del Kagura, una práctica cuyas raíces datan del período Heian. Si bien se caracterizó por el shishi mai, el equivalente de la danza del león para los chinos, el Daikagura integró también al malabarismo y en particular, al arte de hacer girar pequeños objetos, tales como aros minúsculos, sobre una sombrilla abierta.
El Daikagura se convirtió en un juego de calle en Japón, presentado, en particular, durante las fiestas populares, un resurgimiento de las prácticas feriantes muy en boga bajo la era Meiji y que indica hasta qué punto, la manipulación de objetos de todo tipo puede ser comprendida y apreciada en todas las latitudes, afianzada en las sociedades que la valoraron con motivaciones a menudo muy diferentes.