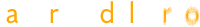por Sophie Basch
La historia del circo es ante todo la historia del payaso. Su éxito coincide con los años en que París se impuso como capital del circo, entre 1870 y 1914. Después de la Revolución, la imposibilidad de conferirle un sentido histórico al tiempo se vio plasmada en el interés por las formas de expresión insólitas. En la literatura, así como en la pintura y en la música, el foco de atención fue puesto en los excluidos, los marginales, los payasos, lanzados al frente del escenario en un afán estético que celebraba lo grotesco, un nuevo principio que regía “la genialidad de la melancolía y la meditación, el demonio del análisis y de la controversia” 1 , inherentes a los tiempos modernos.
Teórico del romanticismo, Hugo creó las figuras monstruosas de Quasimodo y de Gwynplaine, « el hombre que rie », el payaso desfigurado durante su infancia. Del Fantasio de Musset al Enano de Zemlinsky pasando por el Rigoletto de Verdi, el Pagliacci de Leoncavallo y el Pierrot de Schoenberg, las siluetas gesticulantes, deformes e imprevisibles atravesaron la dramaturgia.
El triunfo de lo extraño, pobló el universo romántico con extrañas criaturas, macabras o triviales. Charles Nodier inventaba “l’école frénétique” Baudelaire inventaba a su vez “l’école satanique”, en los años en que los circos que albergaban monstruos y prodigios, se impusieron como nuevos templos. A partir de 1831, en Barnave, Jules Janin afirmaba que el circo, con su “verdadera sangre”, sus “verdaderas lágrimas”, era superior al teatro. En 1859, los Goncourt encontraron en el circo “los únicos talentos del mundo que serían innegables, absolutos como las matemáticas o más bien como un salto mortal”2: en 1879, la novela de Edmond, Les Frères Zemganno , los inmortalizó. El circo volvió entonces a vincularse con el origen sagrado de la tragedia y a resucitar los misterios de la Edad Media. Bajo las carpas, el hombre moderno buscaba una nueva transcendencia, ausente de las cúpulas y las naves secularizadas. Joris-Karl Huysmans veía en los circos “la obra maestra de la nueva arquitectura”: “allí, en la extraordinaria altura de la catedral, columnas de hierro fundido se fusionaban con una osadía sin par. Lo estilizado de los finos pilares de piedra, tan admirados en algunas antiguas basílicas, parecían tímidos y toscos al lado de las ligeras varillas que se alzaban hacia los arcos gigantes del cielo raso giratorio, conectadas por un extraordinario entramado de hierro, distribuido hacia todos lados, bloqueando, cruzando, enmarañando sus formidables vigas […]3”. Octave Mirbeau comparó el decorado del Circo de Verano, con “sus esmaltes campeados, engastados de gemas, ornamentos de mosaico, orfebrerías, telas pesadas y de lamé”, con el “servicio exuberante de una Abadía fantasma4”.
Al describir en 1855 al “Pierrot inglés”, en De l’essence du rire, con su tez pálida y sus manchas rojas de tísico, Baudelaire definió al clown francés, cuyo modelo se había impuesto entonces entre sus compatriotas y luego en el mundo entero. La sombra del payaso se extendió e invadió el paisaje literario. Jules Laforgue imaginó un Hamlet payasesco. Stéphane Mallarmé alababa “a los hermanos Dorst, estos payasos.., no, estos convulsionarios.., no, sino más bien estos bailarines de una cuadrilla extraña, llamada por un nombre sereno y exasperado: les Frétillants5”. Los Pierrots lunáticos que Henri Rivière y Jean Richepin representaban en sus novelas Pierrot (1860) y Braves gens (1886), confirmaron la transformación del amable soñador lunar en un lunático inquietante. Théophile Gautier ya anunciaba esta evolución en 1833: antes de hundirse en la locura, el pintor Onophrius había reconocido en la luna “la figura pálida y alargada de su amigo íntimo Juan-Gaspard Deburau, el gran Payaso de los Funambules 6” (![]() leer el extracto ). Siendo inspiración de los escritores y artistas, los siniestros payasos irlandeses Hanlon Lee, que eran unos Pierrots vestidos de negro, acentuaban la angustia desprendida por “l’Homme blanc7”. Su éxito en las Folies Bergères, en los años 1870, coincidió con los primeros pasos de un médico, “titiritero en otros anfiteatros”. Percibiendo el histrionismo de estas sesiones públicas, Joséphin Péladan escribió : “las personas de teatro son los Charcot8” (
leer el extracto ). Siendo inspiración de los escritores y artistas, los siniestros payasos irlandeses Hanlon Lee, que eran unos Pierrots vestidos de negro, acentuaban la angustia desprendida por “l’Homme blanc7”. Su éxito en las Folies Bergères, en los años 1870, coincidió con los primeros pasos de un médico, “titiritero en otros anfiteatros”. Percibiendo el histrionismo de estas sesiones públicas, Joséphin Péladan escribió : “las personas de teatro son los Charcot8” (![]() leer el extracto ), anunciando ideas polémicas sobre el mundo literario contemporáneo, una “Salpêtrière de la literatura”, “que tiene con qué asombrar, todas las mañanas, a los Charcot de la crítica, esos charlatanes atónitos”. El panfletista concluía: “los payasos de la histeria me hacen sonreír”.
leer el extracto ), anunciando ideas polémicas sobre el mundo literario contemporáneo, una “Salpêtrière de la literatura”, “que tiene con qué asombrar, todas las mañanas, a los Charcot de la crítica, esos charlatanes atónitos”. El panfletista concluía: “los payasos de la histeria me hacen sonreír”.
En el último tercio del siglo XIX, el Pierrot de Adolphe Willette, estandarte de aquella época y doble de un pintor apegado al espíritu francés hasta en sus extravíos más sombríos (este “hijo de la Luna” era un temible antisemita), confirmó la cristianización del payaso. Para el cabaret del Chat Noir, Willette compuso un gigantesco y caótico aire fúnebre, una comitiva de Pierrots en el calvario: Parce Domine. Compuesto en torno a Au clair de la lune, la célebre contradanza asignada de manera errónea a Lully, Willette multiplicó las escenas de mortificación cómica, el Pierrot pendu, el Pierrot en el cementerio Père Lachaise intitulado De Profundis.
La burla invadió entonces el paisaje literario, artístico y musical. Ravel compuso su Sérénade grotesque en 1893, para burlarse de los músicos contemporáneos (escribió La Parade en 1896, precediendo a Satie de veinte años), y le dedicó al payaso español l’Alborada del gracioso en 1904 – Picasso a su vez, realizó en 1905 un famoso estudio de saltimbanquis inspirado por la obra de Santiago Rusiñol, La alegria que pasa. Toulouse-Lautrec, que pasó una parte de su vida en el circo, es fotografiado en una mala imitación de payaso.
La redención del enano pasa por el circo, Marcel Aymé lo había comprendido al hacer crecer al enano del circo Barnaboum (Le Nain, 1934), como más recientemente John Irving quien, en Un Enfant de la Balle (Son of the Circus, 1994), penetró en el universo redentor del circo indio, con sus payasos enanos y sus pequeñas prostitutas salvadas por el trapecio: “no alcanzarán nunca todos los circos para todos los niños que los jesuitas creyeron poder salvar”. En un bello libro ilustrado para la juventud, Fred Bernard y François Roca darán el nombre de Salvador a un hombre-tronco, gloria del circo (Jésus Betz, 2001).
![]() escuchar un fragmento de l’Alborada del gracioso de Ravel, interpretado por la Nouvelle Association Symphonique de Paris dirigida por René Leibowitz, en 1954.
escuchar un fragmento de l’Alborada del gracioso de Ravel, interpretado por la Nouvelle Association Symphonique de Paris dirigida por René Leibowitz, en 1954.
En 1917, en sus Remarques sur le clown, André Suarès utilizó al payaso para distinguir la burla de la caricatura, que se aplicaba a los objetos mediocres y a los seres bajos: “En Jesús sobre la cruz, el payaso, si se atreviera, vería inmediatamente a la marioneta de la divinidad que va a descomponerse, deshacerse en el viento y bailar la giga. […] Se puede hacer la parodia de lo divino: y no se puede hacer una caricatura sin disipar la calidad divina, como se ahoga una gota de ámbar en un barril lleno de detergente”.
En 1928, el dramaturgo belga Michel de Ghelderode publicaba La Transfiguration dans le cirque Escurial. Veinte años después, Henry Miller, amigo de Rouault, de Max Jacob, de Chagall y Léger, vió en el payaso “al poeta en acción. Él es la historia que actúa. Y siempre se trata de la misma sempiterna historia: adoración, dedicación, crucifixión” (The Smile at the Foot of the Ladder, 1948). Más tarde, Angela Carter, convencida de que los payasos eran los hijos del hombre como Jesús era el de Dios, mencionaría la “tumultuosa resurrección del payaso” expulsado de su ataúd de circo, y encontraría en ese mercenario que es la risa, “la imagen misma de Cristo”, encuadrada por toda la tropa del circo, compuesta de santos: “Catherine haciendo malabarismos con su rueda; Saint Laurent mártir sobre la parrilla de luces, un espectáculo de fenómenos. ¡San Sebastián, el mejor lanzador de cuchillos que hayan visto! Y San Jerónimo y su león sabio con la pata sobre el libro, un gran número con animal, que destrona al de la prostituta negra y su piano (Nights at the Circus, 1984). En lo que hace a la literatura, el siglo XX no renegó la lección del siglo XIX.
![]() escuchar fragmentos de The Smile at the Foot of the Ladder, leido por Henry Miller en 1962
escuchar fragmentos de The Smile at the Foot of the Ladder, leido por Henry Miller en 1962
1. Victor Hugo, prefacio de Cromwell, 1828.
![]() leer la edición original en Gallica
leer la edición original en Gallica
2. Jules y Edmond de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, Robert Laffont, « Bouquins », 1989, t. II, p. 491.
![]() leer la edición original en Gallica
leer la edición original en Gallica
3. J.-K. Huysmans, « Le Salon officiel de 1881 » en L’Art moderne, UGE, 1975, p. 198-199.
![]() leer el texto en Gallica
leer el texto en Gallica
4. Octave Mirbeau, L’Écuyère [1882], en Œuvre romanesque, Paris, Buchet-Chastel, 2000, t. I, p. 787.
![]() leer el texto en el sitio de las ediciones du Boucher
leer el texto en el sitio de las ediciones du Boucher
5. Stéphane Mallarmé, en La Dernière Mode, cuarta entrega, 18 de octubre de 1874, p. 8.
6. Théophile Gautier, Les Jeunes France [1833], en Œuvres, Robert Laffont, « Bouquins », 1995, p. 57.
![]() leer la edición original en Gallica
leer la edición original en Gallica
7. Noción declinada del término « White face » en inglés, presente en los poetas simbolistas del fin de siglo tales como Albert Giraud, alias Emile Albert Kayenberg – 1860-1929 – (Pierrot Lunaire : Rondels bergamasques (1884), Pierrot Narcisse songe d’hiver, comédie fiabesque (1887) y Héros et pierrots (1898), puesto en música por Arnold Shönberg, creación de 1912.
8. Joséphin Péladan, La Décadence latine, éthopée, VI : la Victoire du mari, Paris, Dentu, 1889, p. 27.
![]() leer el texto en Gallica
leer el texto en Gallica